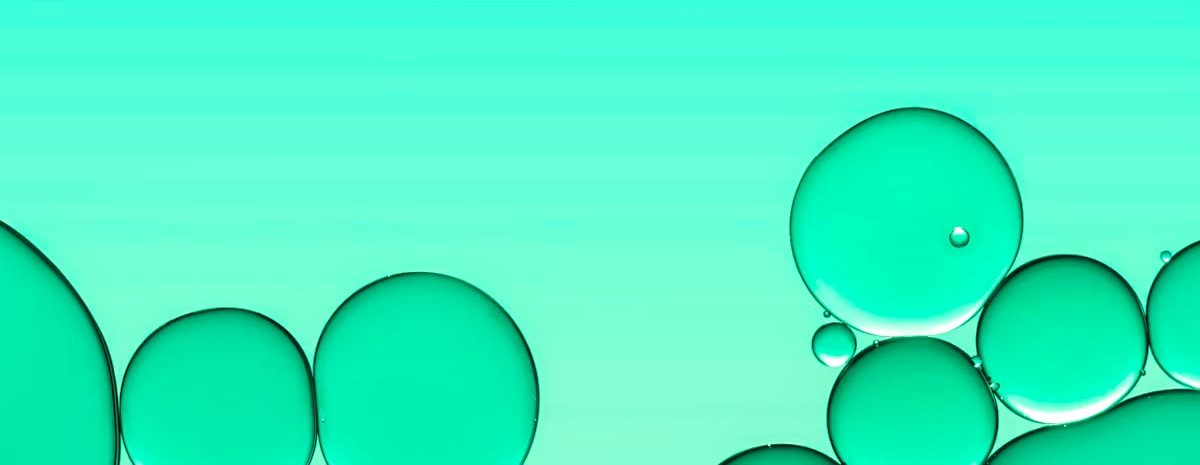Gabriela Wyczykier*
DOI: doi.org/10.53368/EP65TEbr04
Resumen: En el marco de una crisis sistémica, civilizatoria y socioecológica que singulariza la etapa actual del capitalismo, la aceleración del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero adquiere una jerarquía primordial. En este escenario, el hidrógeno verde ha reunido sustantivas expectativas políticas, empresariales y científicas por su cualidad para reemplazar el uso de combustibles fósiles en sectores críticos de la economía con nula emisión de gases contaminantes. Este artículo se propone presentar una reflexión y una descripción de cuestiones vinculadas a la producción de este vector energético, problematizando los bienes comunes que se utilizan, el modelo de desarrollo que implica su expansión y sus posibles impactos territoriales y ambientales.
Palabras clave: hidrógeno verde, transición energética, desfosilización
Abstract: Within the framework of a systemic, civilizing and socio-ecological crisis that singles out the current stage of capitalism, the acceleration of global warming caused by greenhouse gas emissions acquires a primordial hierarchy. In this scenario, Green Hydrogen has met substantial political, business, and scientific expectations for its quality to replace the use of fossil fuels in critical sectors of the economy with zero emission of polluting gases. This article proposes a reflection and description of issues related to the production of this energy vector, problematizing in the common goods that are used, the development model that its expansion implies, its possible territorial and environmental impacts.
Keywords: green hydrogen, energy transition, de fossilization
Introducción: el hidrógeno verde y la transición energética
La problemática energética ocupa un lugar destacado en la mayoría de las agendas públicas a nivel global. Ello obedece a una serie de factores, entre los que se subrayan la crisis climático-ambiental, los conflictos geopolíticos y la disponibilidad cada vez más acotada de hidrocarburos convencionales y de acceso barato en comparación con los no convencionales. Por ello, la transición energética se encuentra en curso, aunque con velocidades y características disímiles en las diversas regiones y países. Un proceso enmarcado en una crisis sistémica, civilizatoria y socioecológica con una serie de articulaciones y concatenaciones que singularizan la etapa actual del capitalismo (Svampa y Viale, 2020).
En este escenario, las energías derivadas de fuentes limpias y renovables ganaron relevancia como alternativas para avanzar en el proceso de descarbonización y desfosilización, habida cuenta de que nuestras sociedades son ampliamente dependientes de la energía fósil. Estos combustibles son los principales emisores de gases de efecto invernadero: cuando se queman, liberan dióxido de carbono y otros gases que capturan el calor de la atmósfera, por lo que son los responsables directos de la aceleración del calentamiento global.
El hidrógeno verde (HV) no es un combustible, sino un vector que permite almacenar energía producida a partir del viento y el sol. Su potencialidad promete reemplazar el uso de hidrocarburos en sectores críticos como el transporte y la maquinaria pesada, entre otras facilidades. Si bien aún no ha llegado su producción comercial y masiva, los megaproyectos que están encarando actores públicos y empresariales en distintos países del mundo, así como las expectativas gubernamentales que su mercantilización augura, lo sitúan en un lugar destacado de las agendas globales de transición energética. Por ello, varios países se han embarcados en su elaboración, no tan solo para satisfacer requerimientos locales de energía, sino, aún más, por su perspectiva de negocios. La descarbonización y la desfosilización no implican de todos modos que las relaciones societales que ha sostenido históricamente la producción de hidrocarburos y las consecuencias que ello ha generado no se vayan a reproducir en un nuevo escenario energético.
Potencialidades y limitaciones del hidrógeno verde
El hidrógeno se genera a partir de otras sustancias que lo contienen, como el agua, el carbón y el gas natural. Al ser un vector energético y no una materia prima, no se encuentra naturalmente en su estado puro. El denominado verde proviene de la electrólisis —que implica la descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno—, proceso en el que se utiliza energía derivada de fuentes renovables como el viento y el sol.
El aporte energético del hidrogeno —y aún más el verde— supone varias ventajas: a) dada su alta densidad, su contenido energético por peso es de hasta tres veces el de la gasolina; b) se puede inyectar en las redes de transporte y distribución de gas natural; c) es almacenable en tanques durante mucho tiempo y puede utilizarse de manera similar al gas natural o el petróleo; d) es un elemento muy ligero y transportable; e) aporta mayores potencia y autonomía a los vehículos que los eléctricos y podría emplearse en el transporte marítimo, en aviones, trenes y camiones, y f) favorecería la producción de acero sin emisiones.
Las dificultades y problemas que producir HV supone en el presente son, sin embargo, significativas. Por eso su desarrollo se encuentra en proyección más que en estado de despliegue y afianzamiento. Entre estas razones, se distinguen: a) no se obtiene directamente de la naturaleza, como ocurre con los recursos fósiles; b) al ser un vector energético, puede transportar, pero no producir energía, y por tanto el proceso de su elaboración y distribución es oneroso; c) su implementación requiere de significativas inversiones; d) su costo de generación es elevado en el presente, e influye en un 60 % en el valor final de la energía, y e) su producción exige una gran cantidad de agua, recurso que no todos los países poseen en abundancia (Bleger y Piamonte, 2019; Valle, 2021).
Megaproyectos en cuestión
La producción de HV requiere de megaproyectos que puedan elaborarlo a partir de energía eólica y fotovoltaica. Distintos países se encuentran entusiasmados con su desarrollo. Actores estatales, empresariales y científicos se asocian en este desafío, y lo que se ha generalizado como La Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde ya forma parte de las expectativas energéticas y las agendas públicas en diversas geografías, como China, Australia, India, países de la Unión Europea y de América Latina. Empresas ligadas con la producción de energía fósil —entre las que se encuentran Repsol, BP y Shell— o dedicadas a la producción de fuentes renovables y fabricantes de automóviles han lanzado megaproyectos de HV. Sectores económicos orientados a la venta de tecnología también le prestan sustantiva atención.
Los megaproyectos requieren la instalación de parques eólicos y de paneles solares, y si bien las energías limpias contribuyen claramente al proceso de descarbonización y desfosilización, no están exentas de una serie de advertencias y señalamientos con respecto a su progreso. Entre las limitaciones importantes se distinguen: a) las de carácter físico, porque las reservas o la posibilidad de extraer muchos de los recursos minerales necesarios es acotada, b) las ambientales, porque la extracción y el procesamiento de estos recursos no está libre de impactos negativos, c) las sociales, porque la ampliación de la minería y el proceso extractivo para la obtención de los recursos podrá aumentar los conflictos sociales (González Reyes, 2020)
Efectivamente, diversos especialistas advierten sobre riesgos ambientales y territoriales a considerar ya que, si bien el HV promete cero emisiones de gases contaminantes, los megaproyectos pueden generar conflictos ecológicos distributivos de magnitud. La instalación de molinos eólicos no solo requiere grandes extensiones territoriales, sino que, además, hay investigaciones científicas que muestran sus posibles efectos negativos para la vida y la reproducción de aves y otras especies (cóndor andino, aves del ártico, murciélagos).
En Chile, donde ya hay dos megaproyectos en producción, los habitantes denuncian que la sustitución de la ganadería ovina por plantas de generación eólica implica un profundo cambio cultural, pues se reconfiguran las relaciones sociales y el uso de la tierra en la región. Además, en la zona rural de la región de Biobío, en el centro del país, se aprobaron entre 2003 y 2015 más de diez proyectos eólicos y fotovoltaicos, sin consulta previa ciudadana en muchas ocasiones (Mohor, 2022).
Preocupa de un modo muy especial la gran cantidad de agua purificada que requiere la electrólisis. Países como Alemania se han planteado la posibilidad de construir una megacentral hidroeléctrica en Inga, sobre el río Congo, en la República Democrática del Congo, con la finalidad de producir electricidad para destinarla al HV que luego será transportado al país europeo. Este emprendimiento afectaría el ecosistema de agua dulce, tierras agrícolas, sitios sagrados, lugares donde se practican ritos ancestrales, además de la pérdida de biodiversidad, los cambios en las relaciones entre las especies y en las formas de vida de las comunidades que allí se encuentran (Valle, 2021; Cabello, 2021).
En relación con la problemática del uso del agua, distintos estudios destacan que la fabricación de una tonelada de hidrógeno mediante electrólisis puede demandar un promedio de nueve toneladas de agua, que debe purificarse. Pero este proceso implica a su vez derrochar ese recurso. Los sistemas de tratamiento generalmente requieren unas dos toneladas de agua impura para producir una tonelada purificada. Si bien hasta el presente el agua de mar no es una opción viable para producir HV, equipos de científicos investigan para generar tecnologías que así lo permitan.
En consecuencia, los megaproyectos de HV replican varios de los problemas que se constatan en la producción de energía a través de procesos extractivos en el presente. Es cierto que su desarrollo contribuiría a limitar la emisión de gases dañinos para el ambiente al permitir reemplazar fuentes fósiles por limpias en sectores críticos y claves de la producción y el transporte. Pero también es importante advertir sobre los efectos en los territorios, en las comunidades, en las formas de vida humana y no humana, en las dinámicas de producción local y en el uso de recursos vitales como el agua que el desarrollo del HV requiere para su expansión.
Conclusiones: interrogantes sobre el modelo productivo
Diversos interrogantes y críticas en relación con las potencialidades del HV sostenidas por sectores políticos, empresariales, tecnocráticos y científicos recalan en el modelo de desarrollo y las características de la transición energética que supone. Por un lado, se destaca el peligro de profundizar las relaciones neocoloniales entre el Norte y el Sur global, basadas en la necesidad de los primeros de acceder a bienes naturales, y en este caso energéticos, de los segundos. En este plano, se advierte con respecto a la promoción del vector energético la continuidad de una dinámica productiva de carácter extractivo que ha signado las relaciones de dominio entre países de desarrollo más temprano y más tardío durante la consolidación del capitalismo moderno. Las bondades de las geografías y los climas de los países del Sur global suelen enumerarse para invertir en megaproyectos: ríos caudalosos, grandes superficies de tierra donde ubicar paneles solares y molinos de viento, que se complementan con Gobiernos ávidos de recibir inversiones foráneas.
Los insumos para la generación de energía eólica y solar alentarán la profundización de la megaminería para acceder a metales y materiales que las fuentes renovables demandan, tanto así como el extractivismo fósil que la transición energética requiere para el transporte y la puesta en uso de maquinaria pesada y de manufacturas para desarrollar el HV (Scandizzo y Salgado, 2022). Además, se replican formas de vida propias de la sociedad fósil, con expectativas empresariales de negocios energéticos con bajo riesgo y ganancias previsibles y acaparando territorios, todo lo cual alienta conflictos socioambientales ya presentes en el actual esquema de desarrollo (Cabaña, 2022).
En consecuencia, la promoción del HV se inserta en una perspectiva de transición energética corporativa, centrada principalmente en la búsqueda de rentabilidades y acumulación del capital (Chemes y Proaño, 2021), con lo cual se estarían descarbonizando las matrices energéticas sin transformar la lógica mercantilizadora y de concentración del actual modelo fósil.
Referencias
Bleger, D, y A. Piermonté, 2019. «La generación de hidrógeno verde como energía renovable». Informativo Semanal, AÑO XXXIX, pp. 1-5. Disponible en: https://tinyurl.com/27w2u55e, consultado el 4 de junio de 2023.
Cabaña, G., 2022. «Las mil promesas del hidrógeno verde». Nueva Sociedad (mayo). Disponible en: https://tinyurl.com/28w7fdwd, consultado el 4 de junio de 2023.
Cabello, J., 2021. «Energías renovables e “hidrógeno verde”: ¿un nuevo rostro de destrucción?». Boletín WRM, 256, pp. 21-25. Disponible en: https://tinyurl.com/399wy634, consultado el 4 de junio de 2023.
Chemes, J., y M. Proaño, 2021. «Hidrógeno verde. ¿Transición energética o mayor dependencia?». Zona Ambiental (14 de noviembre) Disponible en: https://tinyurl.com/yx2z5am3, consultado el 4 de junio de 2023.
González Reyes, L., 2020. Colapso del capitalismo global y transiciones hacia sociedades ecocomunitarias. Mirando más allá del empleo. Bilbao, Manu Robles-Arangiz Fundazioa Barreinkua. Disponible en: https://tinyurl.com/vamuvsnf, consultado el 4 de junio de 2023.
Mohor, D., 2022. «Los desafíos de la apuesta chilena por el toro verde». El País (10 de septiembre). Disponible en: https://tinyurl.com/7z6sbkdb, consultado el 4 de junio de 2023.
Scandizzo, H., y L. Salgado, 2022. «El hidrógeno en la senda del neocolonialismo verde». ContrahegemoníaWeb (13 de octubre). Disponible en: https://tinyurl.com/ya4tw6dc, consultado el 4 de junio de 2023.
Svampa M., y E. Viale, 2020. El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo. Buenos Aires, Siglo XXI.
Valle, D., 2021. «Los riesgos del hidrógeno». El Periódico de la Energía (24 de mayo). Disponible en: https://tinyurl.com/4vbas79w, consultado el 4 de junio de 2023.
—
*INGS/Conicet. E-mail: gwyczykier @yahoo.com.
—